Amaneció un día rabioso de tormenta interminable. Lucía se despertó con el azote de la lluvia en los cristales de la ventana de su dormitorio y, cosa extraña, no sintió miedo. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo de los truenos, de la oscuridad, de la soledad de aquella cama y de aquel cuarto que hoy abandonaría para siempre.
Su hijo ya estaba instalado en su pequeño ático, regalo de una madre con sentimiento de culpa, que quiso asegurar algo para él antes de lanzarse a una aventura incierta. No era muy céntrico pero sí medio nuevo y soleado y tenía una pequeña terraza que él seguramente no llenaría de flores, pero sí de ceniceros atestados de colillas y demás calamidades propias de un joven soltero y despreocupado, acostumbrado a que mamá lo arregle todo.
A las doce tenía hora con el notario y con los compradores de la última de sus propiedades. El total de las ventas ascendió a trescientos mil euros, unos cincuenta millones de pesetas. Había destinado veinte a la compra del ático y ocho a la cancelación de la hipoteca, le quedaban veintidós para empezar su nueva vida. Se comprometió con su retoño, que ya contaba veintidós años, a darle una paga de trescientos euros al mes hasta que acabara los estudios. Entre esto, la pensión de su padre y algunos trabajillos, podría vivir sin grandes preocupaciones. Por otro lado, ya era hora de que se fuera enfrentando solo a la vida, aunque, por supuesto allí estaba ella para lo que hiciera falta, porque ella era una mezcla de madre moderna y madre como las de antes y tenía muy claro que su hijo era lo primero en su vida, por algo ella era la causa de que estuviera en este inhóspito mundo.
Encerraba el decidido propósito de empezar una nueva vida, empezar de cero, sin propiedades, sin ataduras, ligera de equipaje, quería un cambio radical, otro lugar donde vivir, aunque fuera en la misma ciudad. Una ciudad grande y volcada al mar ofrece muchas posibilidades. Alquiló un apartamento en la zona marítima con vistas al mar.
Acababa de pasar dos meses de depresión, sin ayuda de nadie, sin fármacos. Sólo su llanto, su pluma y aquel cuaderno en el que escribía sin cesar largas horas. A solas con sus recuerdos, sus heridas abiertas frente a sus deseos de vivir. Su debilidad y su fuerza en encendida guerra, su miedo y su valor echando un pulso a vida o muerte. El resultado de aquella crisis concluyo en una serie de decisiones que la condujeron al punto en el que aquel día se encontraba.
Se levantó despacio después de acariciar su cuerpo bajo las sábanas. Le gustaba su piel, la suavidad de sus grandes senos, la firmeza de sus carnes conseguida a fuerza de horas de gimnasio. Acababa de cumplir cincuenta años pero la naturaleza fue generosa con ella en cuanto a su físico y ella correspondía con un cierto amor de sí que alguien tachó de narcisista, pero que ella consideraba natural. Por añadidura, con la pérdida de diez kilos desde su separación, sentía haber recobrado la esbeltez y ligereza de su juventud.
Comenzó sus ritos matutinos con serenidad disfrutando de cada detalle. La primera imagen que le devolvió el espejo no le desagradó, pensó, sin embargo, que mejoraría mucho después de dos horas de dedicación a fondo, tenía tiempo, eran las ocho de la mañana. Fue a la cocina, se preparó un apetitoso desayuno: zumo de naranjas recién exprimidas, café colado, pan negro tostado con aceite de oliva virgen, jamón serrano y queso fresco. ¡Qué placer, desayunar bien y sin prisas! Después de tantos años de trabajo en los que apenas tenía tiempo de beberse un café y salir corriendo. Lo recogió todo cuidadosamente, pronto entrarían en la casa los nuevos propietarios. Había vendido la casa con muebles y electrodomésticos incluidos. Solamente se llevaría dos maletas: una con ropa de invierno y otra de verano; y su ordenador portátil.
Lo único que había supuesto un problema eran sus libros, más de mil quinientos volúmenes coleccionados desde que era una niña; pero ¿cómo podía andar ligera por la vida con ese peso a la vez amado e insoportable? Después de darle muchas vueltas acabó regalando algunos a su hijo y vendiendo el resto a una librería de viejo de los alrededores del Mercado Central. La ciudad estaba bien provista de bibliotecas que nunca frecuentaba, en ellas podría encontrar cualquier libro que quisiera releer y quería pasar a la acción, llevaba desde que podía recordar con esa vocación secreta de ser escritora y creía que ya era hora de decidirse. Ese había sido su sueño desde siempre pero nunca se lo acabó de creer. Realizó algunos intentos, desistiendo ante los primeros obstáculos de la inspiración fallida. Eso sí, era una lectora empedernida y había dedicado muchas horas de su vida al estudio, aunque su vitalidad le impedía ser una rata de biblioteca y también tenía mucho vivido, mucho experimentado. Además, dudaba mucho de su talento, lo que más le molestaba en la vida era la mediocridad y lo que más admiraba era la fuerza y el poder creativo, que no sabía por qué estaba tan mal repartido en el mundo y por qué unos tenían tanto y otros tan poco.
Acabó de recoger la cocina sumida en sus pensamientos. Fue al cuarto de baño y empezó a llenar la bañera de agua caliente y sales perfumadas. Se sumergió en ella y salió de allí limpia y tonificada. Se vistió con ropa nueva, maquilló su cara con discreción, se perfumó y se dispuso a abandonar la casa, sin mirar atrás. Partió con paso decidido, vendría a recoger las maletas después de la transacción y no volvería a pisar aquel barrio en algún tiempo.
Cuando salió del ascensor, se encontró con el portero, ese hombre amable que pasaba con creces la edad de la jubilación y que siempre tenía algo que comunicarle referente a la vecindad o que le dedicaba algún piropo que la hacía salir a la calle sonriendo. Otras veces le contaba algunos retazos de su apasionante vida en torno al mundo de la farándula o le contaba sus penas sumido en una depresión momentánea.
-Buenos días, Lucía, ¡Cuánto la voy a echar de menos! -le dijo en esta ocasión mientras la miraba con ojos tristes y cansados que parecían sentirlo de veras.
-Sólo me cambio de barrio, Vicente, ya nos veremos.
-Señoras como usted ya no quedan, usted es de lo mejorcito que se ve por aquí. ¡Y siempre tan sola! ¡Búsquese un novio o una novia, anúnciese, hágase propaganda!
-Cualquier día, Vicente, cualquier día.
Salió a la calle abriendo el paraguas pues la lluvia seguía cayendo y el cielo aparecía totalmente encapotado. Se dirigió andando hacia la plaza del Ayuntamiento; la notaría estaba en la calle Lauria, a unos diez minutos de su casa, seguramente le tocaría esperar, la puntualidad era una de sus cualidades que el común de los mortales no compartía.
El lugar era de lo más convencional: pesados muebles, alfombras y reproducciones de pintores célebres en las paredes. Destacaba en ese ambiente el notario: llevaba el pelo largo, recogido en una cola, gafas redondas sobre ojos pequeños y profundos, vestía vaqueros, una camisa y un chaleco de hippie. Aparentaba unos cuarenta años y se notaba que la vida le trataba bien por la serenidad de su semblante. Despachó el asunto rápidamente, leyó la escritura, firmaron, les estrechó la mano y los despidió dándoles la enhorabuena y deseándoles un futuro propicio.
Todo estaba sucediendo de manera vertiginosa, de manera que Lucía no podía pensar demasiado. Había pasado a la acción después de dar vueltas en su cabeza a los pros y los contras de sus decisiones y una vez que tuvo las cosas claras ya no vaciló y todo parecía marchar sobre ruedas empujado por una misteriosa inercia, unas cosas sucedían a otras movidas por una necesidad imperiosa que ya nadie parecía controlar.
Bajó del edificio en el ascensor acompañada de los nuevos propietarios de su piso, una pareja de mediana edad cuyo aspecto no era, desde luego, el de haber llegado a la cumbre de la felicidad. Lucía no les envidiaba en absoluto, le costó renunciar a la idea de vivir en pareja, de vivir “como todo el mundo”, pero ahora que por fin lo había superado, se sentía orgullosa de su independencia, de su libertad ganada a pulso.
Una vez en la calle, se despidió de los compradores deseándoles suerte y entró en una cafetería. Llevaba en su bolso un cheque certificado de ciento veinte mil euros. Lo ingresaría en su banco pero antes quería tomarse un té y saborear cada minuto de los acontecimientos. Se sentó junto a la ventana y contempló el caer de la lluvia y el apresuramiento de la gente, el ir y venir de los paraguas y el ajetreo de la ciudad en un día como tantos otros. La vida cotidiana en un día de paz, paz por el momento, al menos. Se acercó a la barra para coger el periódico y darle un vistazo a las últimas noticias, leyó, como siempre, en primera página, algo relacionado con el inminente ataque de los Estados Unidos y sus fieles aliados, entre los que se encontraba España, a Irak. Sintió horror e impotencia y decidió no pensar en ello, por el momento, tenía muchas cosas en que ocuparse y no quería que la locura del mundo enturbiara su pequeño momento de felicidad.
Salió del café y se dirigió con paso decidido, a su banco. Allí realizó un depósito, habló un momento con su banquero, que estaba al tanto de todos sus movimientos: separaciones, ruinas, ventas, cambios de vida. Era una especie de confesor moderno que no daba la absolución ni imponía penitencia pero que escuchaba cada detalle de su vida económica que, al fin y al cabo, era reflejo directo de su vida afectiva. Se despidió de él y salió con la satisfacción de haber dado un paso más en dirección a su nueva vida.
Sólo quedaba subir a su piso, recoger sus maletas y despedirse definitivamente del portero, pero éste no estaba allí ni cuando subió ni cuando bajó a los pocos minutos.
El taxi que había llamado tardó cinco minutos en llegar. El taxista cargó el equipaje y le preguntó la dirección. Le pidió permiso para fumar, Lucia aceptó de mala gana porque no soportaba el humo del tabaco, y siguió escuchando una canción que a ella le resultó familiar, un clásico del country de Nasville, que le trajo a la memoria el año que su hijo a los dieciséis años pasó en el Estado de Tenessee. La música removió un montón de recuerdos y se quedó absorta mientras el coche la aproximaba a su destino. ¡Cómo lo había echado de menos! Decidieron el viaje de común acuerdo. Ella quería alejarlo del pesado ambiente familiar, de un padrastro cada vez más desquiciado, de unas relaciones enrarecidas que no podían traerles nada bueno; él quería ver mundo, conocer gentes y tierras, probar suerte con las rubias americanas y alejarse, también, un tiempo de todo. Esperaban que la distancia apaciguara las tensiones pero, lejos de eso, los problemas empeoraron todavía más. Aún así, pasaron varios años hasta que llegó la ruptura definitiva.
-Señora, hemos llegado -le dijo el taxista ante el número 7 de la avenida de Neptuno.
-Perdón, me había distraído.
Le pago y esperó un momento el cambio. Bajaron del coche, la lluvia había cesado, el hombre le llevó las maletas hasta el portal y le dedicó una abierta sonrisa.
Lucía cargó las maletas en el ascensor y apretó el botón del último piso, el edificio tenía seis alturas y estaba orientado al mar, estaba amueblado pero contenía sólo lo imprescindible. La puerta de la calle accedía directamente a un pequeño salón con un sofá de dos plazas, una mesa, un teléfono y una lámpara de pie; daba a una pequeña terraza con vistas al mar en la que descansaba indolente una tumbona de rayas amarillas y blancas. El dormitorio tenía una cama de matrimonio, una sola mesita de noche y un pequeño armario empotrado. Al lado estaba el cuarto de baño que disponía de bañera y un espejo grande, tenía una ventana exterior por la que entraba de pleno el sol de mediodía, aunque en aquella ocasión faltó a su cita.
La cocina era pequeña, suficiente, le agradaba la máxima simpleza, no quería estorbos ni rincones de polvo. Dejó el ordenador sobre la mesa y llevó las maletas al dormitorio. Empezó a colocar la ropa. Dejó a mano la de entretiempo, la primavera estaba a punto de empezar.
El día anterior había llenado el frigorífico de comida ligera, últimamente estaba muy desganada y, por fin, se sentía libre de la obligada comida de rigor, cada día, como un reloj, tuviera ganas o no: la compra, la comida, la limpieza, la ropa.... Se preparó un sándwich, se sentó en la terraza y se lo comió mirando el ir y venir de las olas sobre un fondo gris, recuerdo de la lluvia que estuvo descargando toda la mañana. De pronto se dio cuenta de que seguía estando triste; ese sentimiento permanecía pegado a su piel como una lapa y era difícil desprenderse de él. Tenía frio, se metió en la cama y pasó el resto del día durmiendo y también los cuatro o cinco días sucesivos, Se sentía muy cansada.
Después de varios días de reposo, empezó a restablecerse. El tiempo mejoró notablemente y Lucía pasaba largos ratos recostada en la tumbona de la terraza llenándose de energía, sobre todo a primeras horas de la mañana, cuando las radiaciones solares eran menos peligrosas.
No había vuelto a hablar con nadie, solamente algunas conversaciones telefónicas con su hijo que le ayudaban a tranquilizarse. Su voz le llegaba animada, estaba feliz con su ático y seguía sus estudios con mucha ilusión. Aquella carrera de diseño le estaba costando un ojo de la cara pero Lucía daba por bien empleado el dinero con tal de verlo contento y esperanzado.
Estuvo leyendo una novela que rescató de la quema el día que se deshizo de toda su biblioteca, Escupiré sobre vuestra tumba, de Boris Vian. Se trataba de una historia escabrosa que le puso los pelos de punta, nunca se había imaginado al animal humano en toda su crudeza tal como estaba descrito en aquel libro.
Pensó hacer sólo lo que le viniera en gana, al menos por un tiempo. Salió a la terraza y se quedó un rato mirando al mar. Se estaba cansando de su aislamiento. Decidió bajar a la calle y dar una vuelta por el barrio.
Bajo las escaleras de los seis pisos a pie, necesitaba un poco de ejercicio. Una vez en la calle se dedicó a inspeccionar la zona. Después de un largo paseo por los alrededores, se sentó en la terraza de un café con vistas al mar. Sintió la brisa acariciando su rostro y de repente se sorprendió invadida por el irrefrenable deseo de hablar con alguien. Se puso a observar a la gente que había en las mesas cercanas y sus ojos se detuvieron ante una mujer que le llamó especialmente la atención. Su aspecto era poco convencional, aparentaba unos cincuenta años, era delgada y vestía de negro, llevaba un pantalón muy ajustado que marcaba la línea de sus caderas y una camiseta escotada que dejaba sus hombros al descubierto. Su piel estaba muy bronceada y parecía muy concentrada dibujando unos bocetos en un bloc grande de dibujo. Deseaba hablar con alguien y sin pensarlo mucho se acercó a la desconocida y le dijo:
-¿Te importa que me siente aquí?
La mujer se volvió a mirarla y esbozó una sonrisa sin abandonar su dibujo.
-No, no, siéntate. Me vendrá bien charlar un rato.
Hablaron durante dos horas, al cabo de las cuales, Lucia se encontraba mucho mejor. Carla, que así se llamaba la desconocida, había conseguido que se olvidara de su tristeza con su animada charla. Le contó que estaba dando los últimos retoques a unos cuadros que iba a exponer en breve en la galería Artis, en la calle Cirilo Amorós. Le dijo que la pintura era su pasión. También que le encantaba conocer gente nueva y que le gustaría mucho que asistiera a su próxima inauguración. Intercambiaron sus números de teléfono y quedaron en llamarse.
Para Lucia la amistad que surgió con Carla a partir de entonces fue todo un descubrimiento, un regalo del destino. Además, Carla no vino sola, fueron apareciendo otros seres afables, seres de carne y hueso con sus alegrías y sus tristezas, con sus grandezas y sus miserias, todos ellos inmersos en la terrible lucha por la vida y gracias a todos ellos empezó a sentirse menos sola y más feliz. Le abrió las puertas a un mundo totalmente desconocido, un mundo singular que al mismo tiempo le resultaba muy familiar y en el que pronto empezó a sentirse como pez en el agua. Se citaban con amigos para cenar, para visitar galerías de arte, para pasear por la playa y disfrutaban largas horas de amena conversación.
La tristeza fue dando paso al optimismo y a la esperanza. Los cambios realizados empezaban a dar sus frutos. Se sentía llena de energía y alternaba su intensa vida social con momentos de soledad en los que se entregaba placenteramente a la escritura.
Apenas en unos meses, Lucía había transformado su vida de tal forma que se sentía una mujer nueva, feliz, llena de vida y con muchos proyectos.
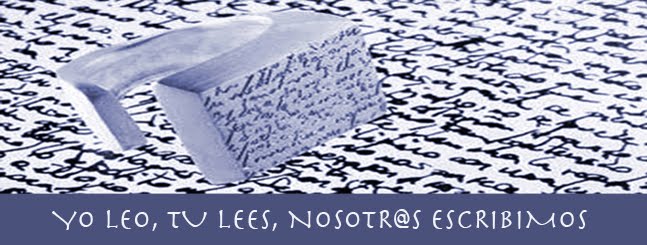
No hay comentarios:
Publicar un comentario