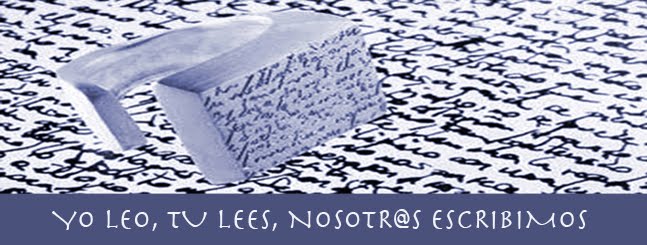¿Por qué respiras y quieres seguir respirando? Nunca me he formulado esta pregunta ni tampoco la que encabeza este texto. Me encontré un buen día, hace de esto ya mucho tiempo (a mitad del siglo pasado), existiendo y mi vida, supongo, era normal, tenía una familia, una casa, comíamos, dormíamos, los niños íbamos al colegio, mi padre era comerciante y mi madre se ocupaba de las labores del hogar y de nosotros, sus tres hijos. Salíamos los fines de semana (a tomar gambas a la plancha de aperitivo los domingos después de misa, de eso me acuerdo muy bien). Recuerdo muchas otras cosas que no vienen al caso y recuerdo también que desde siempre había un sueño que estaba conmigo, desde que leí los primeros libros, ese sueño era escribir, ser escritora, tener un aspecto serio y distinguido y hablar con fluidez de los asuntos más profundos de la vida. Pero ese sueño, permitidme la reiteración de la palabra, no era un deseo consciente, no era algo a lo que yo aspirara, no me consideraba agraciada con ningún talento especial, ni poseía una imaginación prodigiosa, ni tenía mi cabeza llena de historias pugnando por salir y liberarse de mí o yo de ellas, ni pensaba que algún día pudiera hacerse realidad. Simplemente vivía conmigo como algo ajeno al mundo real, como otra vida paralela u otro yo que me permitía disfrutar de una vida interior entretenida, sin planes, pero llenando mi cuerpo con una semilla de ilusión vaga e imprecisa, mezclada con otros sueños o con otros yoes que también habitaban dentro de mí, como el de ser una bella actriz de cine con extraordinarias cualidades interpretativas, que llenara toda la pantalla y enamorara a todos los espectadores con un suave parpadeo de sus grandes ojos verdes; o una chispeante cantante de verbenas con un traje rojo ceñido y escotado delante de una maravillosa orquesta, que interpretara románticos boleros en noches de verano con hermosos cielos estrellados como telón de fondo.
Fui creciendo y el amor por la lectura nunca me abandonó (tampoco el amor por la música y el cine), leía todo lo que caía en mis manos, colecciones de clásicos encuadernados con barrocas portadas de colores y adornos dorados que mi padre compraba para decorar las estanterías del salón; pasé tórridos veranos de mi adolescencia devorando una novela de Corín Tellado por día, leí la obra completa de Zola encuadernada con tapas de piel roja que aún conservo como herencia paterna, pero que ya no es objeto decorativo en mi casa desde que la moda minimalista me llevó a esconder todos mis libros en una estantería con puertas de cristal translucido a través de las cuales sólo se adivina lo que hay en su interior y que los protege del polvo. Leía sin orden ni concierto, no sé si fue primero Shakespeare o las novelas de Zane Grey y no sé en qué momento empecé a tener una clara predilección por la buena literatura.
Me gustaba leer tumbada en el sofá en el que me pasaba horas y horas y eso exasperaba a mi madre que me gritaba:
-¡Niña, por qué no te pones a coser o a hacer algo de provecho!
Pero yo hacía oídos sordos y seguía disfrutando de mi pasión por la lectura y viviendo vidas diferentes y extraordinarias a través de aquellas páginas.
No fui una buena estudiante pero no recuerdo cómo conseguí acabar el Bachillerato, fui a la Universidad y cursé una carrera de letras, los números me producen una especie de aversión quizás por la cantidad de veces que me suspendieron las matemáticas en el colegio debido a mi falta de atención por culpa de esas fantasías que me alejaban del rigor académico. Supongo que deseaba ser profesora que era uno de mis juegos preferidos, sobre todo cuando mi amiga Teresa me prestaba el traje de monja que le habían regalado y con el que yo me veía tan atractiva y tan en mi papel de dar clase a sus hermanas pequeñas.
Pero, ¡ay! No conseguí aprender lo suficiente y cuando acabé los estudios no me sentía preparada para enseñar nada, así que colgué los “habitos” y me dediqué a variadas ocupaciones que se sucedieron en el tiempo: vendedora de ropa, de enciclopedias, auxiliar en un hospital psiquiátrico, dueña de un restaurante, profesora de cocina, …
Un buen día decidí que tenía que seguir aprendiendo y volví a la Universidad (asomaban ya las primeras canas en mi abundante cabello negro) para cursar una nueva carrera de letras. Esta vez, después de cinco años de estudio intensivo en que me leí una copiosa representación de la historia de la literatura española e hispanoamericana y una pequeña incursión en la literatura inglesa, a un ritmo frenético en el que no sabía muy bien si leía o sobrevolaba las miles de páginas, pensé que ya estaba preparada para compartir mis conocimientos e inicié mi carrera en las aulas de educación secundaria. Fueron unos años difíciles porque tanta lectura me reblandeció un poco el cerebro y machacó mi espalda y no me preparó precisamente para la “guerra” sin cuartel que tuve que iniciar contra ciertos aprendices de nada y doctores de la mala vida a los que hube de enfrentarme.
Una enfermedad profesional me tiene recluida en una casa aislada del mundo, sentada en un sillón ergonómico, viendo los árboles desde mi ventana, disfrutando de muchas horas de soledad, sabiendo ya que nunca seré cantante de verbenas, que quizá algún día me llegue la oportunidad de debutar en el cine y que es el momento de iniciar esa novela que todavía no sé qué contiene ni quiénes son sus personajes, pero que a lo mejor un día de estos se me aparecen y me atrapan en sus, espero, sugestivas vidas.
jueves, 16 de septiembre de 2010
martes, 14 de septiembre de 2010
Elvira Lindo, Lo que me queda por vivir
El antiguo café Lyon, uno de esos locales tan habituales entonces, de mesas de mármol, cañas bien tiradas y empanadillas caseras, solo queda el letrero dorado, en la fachada de la madrileña calle de Alcalá. El emblemático local se convirtió tras su venta en uno de esos restaurantes de diseño minimalista y sin cocina, donde los alimentos llegaban semipreparados de un almacén central, para transformarse posteriormente en un VIPS más de los muchos que funcionan en la capital. Como el Lyon, la ciudad y las personas que la habitan también han alterado su fisonomía. Esta mañana de verano, entre las obras interminables de la calle de Serrano y las tiendas que anuncian liquidaciones totales, la escritora Elvira Lindo sonríe. Está sentada en una terraza del parque del Retiro, con un minifaldero vestido azul turquesa y pendientes a juego. Se trata de una de esas personas que siempre reciben con una sonrisa y con sus chispeantes ojos bien maquillados. Una mujer discretamente coqueta a la que le gusta seducir a su audiencia. Lo hacía en la radio, cuando era una veinteañera que interpretaba ella misma el papel de Manolito Gafotas pidiendo cariño a gritos, y lo sigue haciendo ahora, que ha pasado la barrera de los 40 y se ha convertido en una autora de éxito a la que la gente reconoce por la calle.
La protagonista de Lo que me queda por vivir, la nueva novela de Elvira Lindo que edita Seix Barral el 7 de septiembre, se cita en el café Lyon con una antigua amiga, en el hervidero que fue el Madrid de los ochenta, en el arranque del relato. No se trata de una novela más sobre la época, aunque se mueva en esa línea que separa a los que se acuestan temprano de los que trasnochan. La movida ni siquiera surge en el relato. La periodista que narra la historia se encuentra inmersa en un proceso de separación de esos interminables, juega al billar de madrugada, va a bailar o acude a algún concierto cuando sale de la radio. "He leído muchas cosas de los años ochenta de una forma tan idealizada que parece que todo el mundo estaba todo el tiempo de fiesta y que Madrid era un lugar fascinante, pero eso lo encuentro una patochada. La gente joven se divierte tanto como nosotros, les hemos hecho creer que esto fue el paraíso, pero, por lo que veo ahora, no tienen nada que envidiarnos. Y hay una cosa mejor, la heroína ya no está por medio; se mueven otras drogas, pero la ignorancia que se vivía en los barrios sobre el consumo ha desaparecido", dice.
Un canario al lado de un conducto del gas, un despacho pintado de amarillo chillón, un sofá donde leer tumbada en bragas, una Olivetti en la que escribe guiones para la radio y una madre y un niño de cuatro años completamente solos. En ese escenario ha construido Elvira Lindo (Cádiz, 1962) su novela más personal y la más potente de las escritas hasta ahora, una obra de casi 300 páginas en las que ha puesto algo de su alma. "La voz que cuenta esta historia suena muy parecida a la mía. Como todas las novelas, muchas cosas son producto de mi imaginación o las he cambiado según me convenía, pero no se trata, en absoluto, de una confesión. Quería que fuera mi voz, que el libro tuviera autenticidad y que el lector sintiera que se trataba de algo verdadero".
Lo que me queda por vivir muerde la realidad para transformarla en ficción. Vivir en Nueva York, donde la escritora pasa varios meses al año, le ha ayudado a distanciarse. "Le perdí el miedo a lo personal leyendo literatura anglosajona, donde los autores se utilizan a sí mismos como materia prima. Los americanos llevan media vida hablando de sus conflictos familiares, pero aquí lo sentimental se ha considerado un defecto de una obra de ficción. Los relatos de Alice Munro surgen plagados de cosas íntimas, pero eso en Canadá se respeta de una manera diferente a lo que sucede aquí. Algún problema tenemos cuando el género de memorias ha sido tan complicado en España y cuando inmediatamente se considera un escándalo lo que se escribe". Como ejemplo de lo que dice cita el documental que se estrenó sobre Fernán- Gómez, La silla de Fernando, que es estupendo "porque se escucha la maravillosa voz del actor, pero habla de las putas de la época y no cuenta nada de las mujeres tan estupendas con las que compartió su vida". "Personalmente me encuentro muy arropada por mi familia, pero quiero escribir libremente, no para que me den la bendición".
Es verdad que cualquier novela de Philip Roth o de Saul Bellow cuenta algo muy cercano a ellos, tan cierto como el pequeño de cuatro años que se mueve por su relato, un personaje que seguramente no podría haber construido sin la experiencia de haber convivido con un niño, madre e hijo, los dos solos, de una manera tan íntima y especial. "En el padre hay cosas de mi padre, pero no es él; cuando te has criado con personas de tanto carácter acaban dejando su impronta, y mis padres no fueron anodinos. Es evidente que se te cuelan muchas cosas, no quería ocultar lo que era cercano a mí, pero no me gustaría que nadie leyera la novela de forma morbosa. Esa era la vida de las chicas de los años ochenta y probablemente vivíamos en un país menos puritano de lo que es ahora España. La izquierda se ha detenido en la corrección política, y la derecha se ha derechizado; vivimos en un país donde ha mermado la libertad de expresión, pese a que los jóvenes ahora son perfectamente libres".
En la época en que transcurre la novela, Elvira Lindo contaba casi con la misma edad que su hijo ahora. No se sentía segura como madre. ¿Son las madres las que cuidan a los hijos o los hijos a los padres? La escritora pasó su infancia al lado de una madre enferma de corazón a la que la niña tiene que cuidar, un comportamiento que se vuelve errático e irresponsable cuando ha de enfrentarse a su propia maternidad. "Mi hijo fue mi ángel de la guarda, pero hubo muchos momentos en que sentía cierta frustración encerrada en casa, mientras todo el mundo se divertía en la calle. No se puede ser maduro demasiado rápido; cuando, por alguna circunstancia, en la vida tienes que afrontar cosas que no son adecuadas para tu edad, se te quedan unos años colgados. Llegas a la veintena con un hueco, eres un poco un adolescente aunque estés ocupando cargos de responsabilidad muy joven, como era mi caso, que a los 27 años dirigía un programa en Radio 3. Me expuse al mundo muy pronto. Disfrutaba mucho con lo que hacía y me sentía feliz, pero era inconsciente en muchos aspectos".
Elvira Lindo sabe que la memoria es selectiva y que los recuerdos de los padres no coinciden casi nunca con los de los hijos. "Él no me sentía inconsciente, sino fuerte y capaz de protegerle". El muchacho, que, por cierto, es autor de la portada del libro, ha cumplido ya 25 años y ha dado la aprobación a todo lo escrito: "No sé lo que piensa el personaje de la novela, pero no ha habido una madre que me quisiera más que tú", le respondió cuando ella le pasó los primeros folios de un capítulo titulado El huevo Kinder. Las primeras cuatro páginas las redactó de un tirón hace cuatro años. Imaginó a una madre muy joven yendo al cine con su niño un día de diario por la noche, una hora inapropiada para llevar a un chico por la Gran Vía y una escena sacada de su propia vida. "Se los di a leer a Antonio [su marido, el escritor Antonio Muñoz Molina] y también se los mandé a mi hijo. Me contestó que se sentía muy emocionado y que estaba feliz de haber inspirado ese relato. Y eso me dio mucha seguridad. Sabía que esas líneas constituían el germen de algo, pero zascandileé mucho antes de ponerme a escribirlo y ponía muchas excusas porque no encontraba la manera de hacerlo sin miedo", añade. "Me paralizaba ese terror que se tiene en España a lo sentimental. Me daba vergüenza, apuro, pudor. Mi marido me animó: 'Esta es tu voz y lo tienes que aprovechar'. Luego me puse de un tirón y creé esta estructura como retazos de la vida de una persona que le está contando algo a otra".
Pero ¿cómo se cuenta una época confusa en la vida de una persona? En su caso, el de una mujer tremendamente apasionada, desde el amor. "Sin estabilidad no se puede ver el desequilibro pasado. He escrito esta novela cuando me he sentido madura y más segura de mí misma".
Pero llegar hasta aquí y convertirse en la escritora que siempre ha querido ser no resultó sencillo. Profesionalmente ha sido lo que se conoce como un culo inquieto. Periodismo, literatura y guiones han marcado un currículo cuyas primeras líneas la sitúan a los 19 años trabajando en Radio Nacional de España, cuando no había hecho más que empezar la carrera de periodismo. En ese tiempo, los másteres apenas se conocían, y los periodistas se curtían con contratos de prácticas en los medios de comunicación. En su formación fue fundamental la escritura de historias, los cuentos cómicos para la radio, a veces representados por ella misma. En esta línea, creó un personaje magistral que poco a poco se fue haciendo muy popular en las ondas: Manolito Gafotas, un niño de un barrio obrero de Madrid, que sonaba a diario en la radio con guiones y la voz de su creadora; luego formó parte como guionista de la plantilla de una de las primeras televisiones privadas. Como la protagonista de su novela, siempre trabaja mejor bajo presión, forzada por el encargo. "Escribir diálogos era mi consuelo. De pronto, unos seres fantasmales, aún inexistentes, sin nombre y casi sin personalidad, hablaban en mi cabeza, como si mis oídos hubiesen sido capaces de almacenar conversaciones escuchadas aquí y allá, en la calle, y ahora volvieran a mí, en el mismo momento en que pulsaba las teclas de mi pequeña Olivetti. Siempre sucedía igual. Primero era el desánimo y luego la euforia. La risa incluso. El consuelo del trabajo". Son palabras de Antonia, la protagonista de su nueva novela, a la que ha bautizado con el nombre de su madre.
En 1993, Lindo decide retirarse por un tiempo de su trabajo en la tele para dedicarse a escribir. Comienza con un libro sobre su personaje Manolito. A ese libro, llamado Manolito Gafotas, le seguirán otros cinco más: Pobre Manolito, Cómo molo, Los trapos sucios, Manolito on the road y Yo y el Imbécil. Libros traducidos a más de 20 idiomas y con los que ha vendido millones de ejemplares. En 1998 publica su primera novela para adultos, El otro barrio, que se lleva a la gran pantalla dirigida por Salvador García Ruiz. Ese mismo año comienza a publicar artículos de opinión en EL PAÍS para la sección de Madrid, y dos años después, en el verano de 2000, irrumpe con una columna diaria durante todo agosto, en la que mezclaba con comicidad la realidad y la ficción de la propia escritora. Estos artículos, recopilados en el volumen Tinto de verano, fueron el germen de un estilo literario tan personal como exitoso. Hasta que decidió que tenía que separarse de todo lo que había conseguido...
Por eso se siente tan identificada con una frase que dijo Chéjov cuando sobrevivía de escribir artículos de humor para los periódicos, que eran muy populares. "Llegó un momento en que le pidió al director que le dejara hablar en serio. Hay momentos de tu vida en que te quedas petrificado con el personaje que los demás han construido de ti. Mucha gente se mantiene fiel a su personaje hasta el final. A mí los artículos me han servido también como un ensayo de lo que estaba viviendo, noté que mis artículos cambiaban de tono y no quise modificarlo. Unos lectores me decían "ahora sí que vales"; otros me rogaban que volviera a ser la de antes, pero he tratado de que nada de eso me perturbara. El hecho de llevar una vida muy privada y que mis amigos sean personas que no son especialmente conocidas ni pertenecen a ninguna capilla literaria me ayuda a que no me perturbe el criterio de los demás. Mis amigos y mi entorno familiar me han alentado a escribir lo que siento".
El humor se encuentra en uno mismo, y Elvira Lindo no puede evitar tener un toque cómico. Podría haberse dedicado a eso, pero sentía que no podía estar haciéndolo toda la vida porque se trataba de un disfraz. Su anterior novela, Una palabra tuya, iba cargada de tragicomedia, era muy teatral, y como tal llegó al corazón de la gente, pero en esta novela ha dado un paso más. Le quitó 60 páginas al libro porque quería que estuviera lo más desnudo posible.
Su nuevo trabajo cuenta anécdotas desde que la protagonista es una niña. Su madre murió casi en sus brazos cuando la escritora contaba 16 años. "La gran frustración de mi vida es no haberle podido decir a mi madre que he llegado a lo que soy, de manera azarosa y complicada; pero cuando falleció ni siquiera sabía lo importante que era una madre; ni en eso estaba formada". Desde bien pequeña supo que la infelicidad ha de llevarse con discreción. Educada para reír en la adversidad, Lindo fue la pequeña de la familia y, como tal, fue estigmatizada como la alegría de la casa. "Decía un psicólogo amigo mío que los niños son muy obedientes, y mi papel en la vida era ser alegre; delante de los demás, siempre he vivido prisionera de mi simpatía. De ahí nace mi pudor para transmitir el dolor, esa tendencia a recurrir a la tragicomedia y que la melancolía de pronto se rompa con un punto de humor. En el fondo te da mucha vergüenza cuando lo pasas mal".
Por edad no pertenece a la generación de mujeres que abrieron camino en España, pero sí a un grupo de chicas progres que quisieron ser dueñas de su vida y que fueron independientes muy jóvenes, incluso del afecto de los hombres, gracias a su trabajo, aunque en las reuniones en las que era la única voz de mujer se le ninguneara un poco."Te aniñaban, éramos ciudadanas de primera categoría, pero había cierta mirada condescendiente con nosotras".
Hay obras que se imponen a sus autores, y escribirlas ayuda a superar viejas heridas. Lo que me queda por vivir está narrada por alguien que se ha distanciado de lo que cuenta sin rencor ni resentimiento. "Hay personas que el pasado lo viven en presente, como la memoria histórica, y lo juzgan como si estuviese sucediendo ahora. Lo que les pasa a los viejos cuando hablan de su niñez, que la memoria les acerca a lo que fueron como si sucediera en ese momento, pero yo no lo vivo así. No tengo deudas ni acreedores con mi pasado. Las cosas en mi vida han transcurrido así y me han servido para convertirme en lo que soy ahora. No me gusta quejarme, me gusta aprovechar esos momentos para poder escribir sin lamentarme. Si lo he podido escribir es porque estaba en un momento satisfactorio, y, para lo nerviosa que soy, con tendencia a la felicidad y a la melancolía, vivo una época serena".
Pero hay algo que resulta inevitable en ella. Como le repite con frecuencia su marido, el escritor Antonio Muñoz Molina: "Das la impresión de pasártelo de puta madre en la vida y eso no lo vas a cambiar".
La protagonista de Lo que me queda por vivir, la nueva novela de Elvira Lindo que edita Seix Barral el 7 de septiembre, se cita en el café Lyon con una antigua amiga, en el hervidero que fue el Madrid de los ochenta, en el arranque del relato. No se trata de una novela más sobre la época, aunque se mueva en esa línea que separa a los que se acuestan temprano de los que trasnochan. La movida ni siquiera surge en el relato. La periodista que narra la historia se encuentra inmersa en un proceso de separación de esos interminables, juega al billar de madrugada, va a bailar o acude a algún concierto cuando sale de la radio. "He leído muchas cosas de los años ochenta de una forma tan idealizada que parece que todo el mundo estaba todo el tiempo de fiesta y que Madrid era un lugar fascinante, pero eso lo encuentro una patochada. La gente joven se divierte tanto como nosotros, les hemos hecho creer que esto fue el paraíso, pero, por lo que veo ahora, no tienen nada que envidiarnos. Y hay una cosa mejor, la heroína ya no está por medio; se mueven otras drogas, pero la ignorancia que se vivía en los barrios sobre el consumo ha desaparecido", dice.
Un canario al lado de un conducto del gas, un despacho pintado de amarillo chillón, un sofá donde leer tumbada en bragas, una Olivetti en la que escribe guiones para la radio y una madre y un niño de cuatro años completamente solos. En ese escenario ha construido Elvira Lindo (Cádiz, 1962) su novela más personal y la más potente de las escritas hasta ahora, una obra de casi 300 páginas en las que ha puesto algo de su alma. "La voz que cuenta esta historia suena muy parecida a la mía. Como todas las novelas, muchas cosas son producto de mi imaginación o las he cambiado según me convenía, pero no se trata, en absoluto, de una confesión. Quería que fuera mi voz, que el libro tuviera autenticidad y que el lector sintiera que se trataba de algo verdadero".
Lo que me queda por vivir muerde la realidad para transformarla en ficción. Vivir en Nueva York, donde la escritora pasa varios meses al año, le ha ayudado a distanciarse. "Le perdí el miedo a lo personal leyendo literatura anglosajona, donde los autores se utilizan a sí mismos como materia prima. Los americanos llevan media vida hablando de sus conflictos familiares, pero aquí lo sentimental se ha considerado un defecto de una obra de ficción. Los relatos de Alice Munro surgen plagados de cosas íntimas, pero eso en Canadá se respeta de una manera diferente a lo que sucede aquí. Algún problema tenemos cuando el género de memorias ha sido tan complicado en España y cuando inmediatamente se considera un escándalo lo que se escribe". Como ejemplo de lo que dice cita el documental que se estrenó sobre Fernán- Gómez, La silla de Fernando, que es estupendo "porque se escucha la maravillosa voz del actor, pero habla de las putas de la época y no cuenta nada de las mujeres tan estupendas con las que compartió su vida". "Personalmente me encuentro muy arropada por mi familia, pero quiero escribir libremente, no para que me den la bendición".
Es verdad que cualquier novela de Philip Roth o de Saul Bellow cuenta algo muy cercano a ellos, tan cierto como el pequeño de cuatro años que se mueve por su relato, un personaje que seguramente no podría haber construido sin la experiencia de haber convivido con un niño, madre e hijo, los dos solos, de una manera tan íntima y especial. "En el padre hay cosas de mi padre, pero no es él; cuando te has criado con personas de tanto carácter acaban dejando su impronta, y mis padres no fueron anodinos. Es evidente que se te cuelan muchas cosas, no quería ocultar lo que era cercano a mí, pero no me gustaría que nadie leyera la novela de forma morbosa. Esa era la vida de las chicas de los años ochenta y probablemente vivíamos en un país menos puritano de lo que es ahora España. La izquierda se ha detenido en la corrección política, y la derecha se ha derechizado; vivimos en un país donde ha mermado la libertad de expresión, pese a que los jóvenes ahora son perfectamente libres".
En la época en que transcurre la novela, Elvira Lindo contaba casi con la misma edad que su hijo ahora. No se sentía segura como madre. ¿Son las madres las que cuidan a los hijos o los hijos a los padres? La escritora pasó su infancia al lado de una madre enferma de corazón a la que la niña tiene que cuidar, un comportamiento que se vuelve errático e irresponsable cuando ha de enfrentarse a su propia maternidad. "Mi hijo fue mi ángel de la guarda, pero hubo muchos momentos en que sentía cierta frustración encerrada en casa, mientras todo el mundo se divertía en la calle. No se puede ser maduro demasiado rápido; cuando, por alguna circunstancia, en la vida tienes que afrontar cosas que no son adecuadas para tu edad, se te quedan unos años colgados. Llegas a la veintena con un hueco, eres un poco un adolescente aunque estés ocupando cargos de responsabilidad muy joven, como era mi caso, que a los 27 años dirigía un programa en Radio 3. Me expuse al mundo muy pronto. Disfrutaba mucho con lo que hacía y me sentía feliz, pero era inconsciente en muchos aspectos".
Elvira Lindo sabe que la memoria es selectiva y que los recuerdos de los padres no coinciden casi nunca con los de los hijos. "Él no me sentía inconsciente, sino fuerte y capaz de protegerle". El muchacho, que, por cierto, es autor de la portada del libro, ha cumplido ya 25 años y ha dado la aprobación a todo lo escrito: "No sé lo que piensa el personaje de la novela, pero no ha habido una madre que me quisiera más que tú", le respondió cuando ella le pasó los primeros folios de un capítulo titulado El huevo Kinder. Las primeras cuatro páginas las redactó de un tirón hace cuatro años. Imaginó a una madre muy joven yendo al cine con su niño un día de diario por la noche, una hora inapropiada para llevar a un chico por la Gran Vía y una escena sacada de su propia vida. "Se los di a leer a Antonio [su marido, el escritor Antonio Muñoz Molina] y también se los mandé a mi hijo. Me contestó que se sentía muy emocionado y que estaba feliz de haber inspirado ese relato. Y eso me dio mucha seguridad. Sabía que esas líneas constituían el germen de algo, pero zascandileé mucho antes de ponerme a escribirlo y ponía muchas excusas porque no encontraba la manera de hacerlo sin miedo", añade. "Me paralizaba ese terror que se tiene en España a lo sentimental. Me daba vergüenza, apuro, pudor. Mi marido me animó: 'Esta es tu voz y lo tienes que aprovechar'. Luego me puse de un tirón y creé esta estructura como retazos de la vida de una persona que le está contando algo a otra".
Pero ¿cómo se cuenta una época confusa en la vida de una persona? En su caso, el de una mujer tremendamente apasionada, desde el amor. "Sin estabilidad no se puede ver el desequilibro pasado. He escrito esta novela cuando me he sentido madura y más segura de mí misma".
Pero llegar hasta aquí y convertirse en la escritora que siempre ha querido ser no resultó sencillo. Profesionalmente ha sido lo que se conoce como un culo inquieto. Periodismo, literatura y guiones han marcado un currículo cuyas primeras líneas la sitúan a los 19 años trabajando en Radio Nacional de España, cuando no había hecho más que empezar la carrera de periodismo. En ese tiempo, los másteres apenas se conocían, y los periodistas se curtían con contratos de prácticas en los medios de comunicación. En su formación fue fundamental la escritura de historias, los cuentos cómicos para la radio, a veces representados por ella misma. En esta línea, creó un personaje magistral que poco a poco se fue haciendo muy popular en las ondas: Manolito Gafotas, un niño de un barrio obrero de Madrid, que sonaba a diario en la radio con guiones y la voz de su creadora; luego formó parte como guionista de la plantilla de una de las primeras televisiones privadas. Como la protagonista de su novela, siempre trabaja mejor bajo presión, forzada por el encargo. "Escribir diálogos era mi consuelo. De pronto, unos seres fantasmales, aún inexistentes, sin nombre y casi sin personalidad, hablaban en mi cabeza, como si mis oídos hubiesen sido capaces de almacenar conversaciones escuchadas aquí y allá, en la calle, y ahora volvieran a mí, en el mismo momento en que pulsaba las teclas de mi pequeña Olivetti. Siempre sucedía igual. Primero era el desánimo y luego la euforia. La risa incluso. El consuelo del trabajo". Son palabras de Antonia, la protagonista de su nueva novela, a la que ha bautizado con el nombre de su madre.
En 1993, Lindo decide retirarse por un tiempo de su trabajo en la tele para dedicarse a escribir. Comienza con un libro sobre su personaje Manolito. A ese libro, llamado Manolito Gafotas, le seguirán otros cinco más: Pobre Manolito, Cómo molo, Los trapos sucios, Manolito on the road y Yo y el Imbécil. Libros traducidos a más de 20 idiomas y con los que ha vendido millones de ejemplares. En 1998 publica su primera novela para adultos, El otro barrio, que se lleva a la gran pantalla dirigida por Salvador García Ruiz. Ese mismo año comienza a publicar artículos de opinión en EL PAÍS para la sección de Madrid, y dos años después, en el verano de 2000, irrumpe con una columna diaria durante todo agosto, en la que mezclaba con comicidad la realidad y la ficción de la propia escritora. Estos artículos, recopilados en el volumen Tinto de verano, fueron el germen de un estilo literario tan personal como exitoso. Hasta que decidió que tenía que separarse de todo lo que había conseguido...
Por eso se siente tan identificada con una frase que dijo Chéjov cuando sobrevivía de escribir artículos de humor para los periódicos, que eran muy populares. "Llegó un momento en que le pidió al director que le dejara hablar en serio. Hay momentos de tu vida en que te quedas petrificado con el personaje que los demás han construido de ti. Mucha gente se mantiene fiel a su personaje hasta el final. A mí los artículos me han servido también como un ensayo de lo que estaba viviendo, noté que mis artículos cambiaban de tono y no quise modificarlo. Unos lectores me decían "ahora sí que vales"; otros me rogaban que volviera a ser la de antes, pero he tratado de que nada de eso me perturbara. El hecho de llevar una vida muy privada y que mis amigos sean personas que no son especialmente conocidas ni pertenecen a ninguna capilla literaria me ayuda a que no me perturbe el criterio de los demás. Mis amigos y mi entorno familiar me han alentado a escribir lo que siento".
El humor se encuentra en uno mismo, y Elvira Lindo no puede evitar tener un toque cómico. Podría haberse dedicado a eso, pero sentía que no podía estar haciéndolo toda la vida porque se trataba de un disfraz. Su anterior novela, Una palabra tuya, iba cargada de tragicomedia, era muy teatral, y como tal llegó al corazón de la gente, pero en esta novela ha dado un paso más. Le quitó 60 páginas al libro porque quería que estuviera lo más desnudo posible.
Su nuevo trabajo cuenta anécdotas desde que la protagonista es una niña. Su madre murió casi en sus brazos cuando la escritora contaba 16 años. "La gran frustración de mi vida es no haberle podido decir a mi madre que he llegado a lo que soy, de manera azarosa y complicada; pero cuando falleció ni siquiera sabía lo importante que era una madre; ni en eso estaba formada". Desde bien pequeña supo que la infelicidad ha de llevarse con discreción. Educada para reír en la adversidad, Lindo fue la pequeña de la familia y, como tal, fue estigmatizada como la alegría de la casa. "Decía un psicólogo amigo mío que los niños son muy obedientes, y mi papel en la vida era ser alegre; delante de los demás, siempre he vivido prisionera de mi simpatía. De ahí nace mi pudor para transmitir el dolor, esa tendencia a recurrir a la tragicomedia y que la melancolía de pronto se rompa con un punto de humor. En el fondo te da mucha vergüenza cuando lo pasas mal".
Por edad no pertenece a la generación de mujeres que abrieron camino en España, pero sí a un grupo de chicas progres que quisieron ser dueñas de su vida y que fueron independientes muy jóvenes, incluso del afecto de los hombres, gracias a su trabajo, aunque en las reuniones en las que era la única voz de mujer se le ninguneara un poco."Te aniñaban, éramos ciudadanas de primera categoría, pero había cierta mirada condescendiente con nosotras".
Hay obras que se imponen a sus autores, y escribirlas ayuda a superar viejas heridas. Lo que me queda por vivir está narrada por alguien que se ha distanciado de lo que cuenta sin rencor ni resentimiento. "Hay personas que el pasado lo viven en presente, como la memoria histórica, y lo juzgan como si estuviese sucediendo ahora. Lo que les pasa a los viejos cuando hablan de su niñez, que la memoria les acerca a lo que fueron como si sucediera en ese momento, pero yo no lo vivo así. No tengo deudas ni acreedores con mi pasado. Las cosas en mi vida han transcurrido así y me han servido para convertirme en lo que soy ahora. No me gusta quejarme, me gusta aprovechar esos momentos para poder escribir sin lamentarme. Si lo he podido escribir es porque estaba en un momento satisfactorio, y, para lo nerviosa que soy, con tendencia a la felicidad y a la melancolía, vivo una época serena".
Pero hay algo que resulta inevitable en ella. Como le repite con frecuencia su marido, el escritor Antonio Muñoz Molina: "Das la impresión de pasártelo de puta madre en la vida y eso no lo vas a cambiar".
Suscribirse a:
Entradas (Atom)