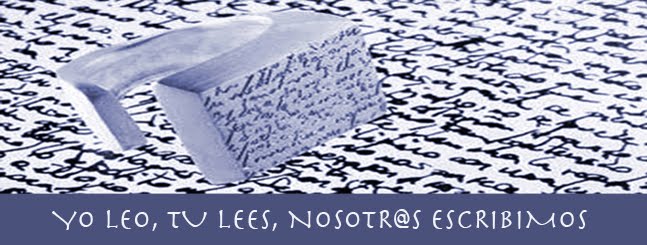Rebuscando entre las viejas fotografías de su madre muerta, de pronto, la vio. Era pequeña y estaba algo rota y amarillenta. Le llamó la atención porque nunca la había visto hasta ese momento. Estaba escondida en un sobre en el último rincón de una caja de latón. Estuvo observándola largo rato, preguntándose quién sería aquel apuesto joven que aparecía, en la imagen, rodeando la cintura de su madre. Se guardó la foto en el bolsillo, cerró la caja y, ayudándose de una silla, la subió al último estante del armario.
Aquella noche María no podía conciliar el sueño. Cuando, al fin, quedó vencida por el cansancio, su cabeza se llenó de extraños personajes que le hablaban. Entre ellos, aparecía, una y otra vez, el rostro de su madre, su sonrisa, su ternura...
Cuando despertó, una idea fija burbujeaba en su cerebro: tenía que averiguar quién era aquel hombre. Era el único desconocido de la gran caja de fotografías que su madre le había mostrado tantas veces, mientras le contaba multitud de historias, al hilo de los recuerdos que su visión le evocaban.
Estuvo indagando, foto en mano, entre sus familiares. La tía Marta le dijo que nunca había visto aquella foto y cambió rápidamente de conversación. Y lo mismo sucedió con todos los parientes y amigos que quedaban vivos de aquellos tiempos. Nadie sabía nada.
Colocó la fotografía en el espejo de su tocador y la miraba frecuentemente. El rostro de aquel hombre la estaba obsesionando. Había en sus facciones algo extraño y, a la vez, algo que le resultaba vivamente familiar. Pensaba mucho en él, empezó a sentir un constante cosquilleo en su estómago y una presión en el pecho, como si le faltara el aire. Le costaba mucho dormirse y sus sueños se poblaban de seres y sucesos misteriosos e incongruentes.
Ella había crecido entre mujeres, en la casa de su abuela, con su madre y sus tres tías, todas solteras. No recordaba la presencia de ningún hombre en el hogar familiar. Su abuelo cerró los ojos fusilado contra un paredón allá por el 38, cuando ella aún no había nacido. Recordaba los ojos llorosos de su abuela cuando le mostraba sus fotos y le hablaba de lo bueno que había sido y de cuanto la quería. “Sólo tenía un defecto –solía decirle- le apasionaban los libros, se pasaba todo el tiempo que podía leyéndolos. Cuando empezó la guerra se pasaba horas hablando y discutiendo con los obreros en la casa del pueblo, eso le perdió...”
Cómo había venido ella al mundo, era un misterio por el que nunca se había preguntado. Su infancia había sido feliz, a pesar de la austeridad en la que vivían, siempre había estado rodeada de cariño y de compañía. Cuando empezó a ir al colegio, se dio cuenta de que casi todas las niñas tenían un padre, pero no le dio importancia, a ella no le faltaba nada.
Después de varios días de angustia, decidió ir a hablar con el cura del pueblo, quizá él pudiera decirle algo que la sacara de aquella zozobra. Había empezado a pensar que, a lo mejor, aquel hombre era su padre pero no podía entender el silencio de sus familiares.
Entró en la iglesia un sábado después de la misa de doce. Fue directa a la sacristía donde el padre Anselmo estaba terminando de poner orden en el lugar.
-Buenos días, padre, ¿podría hablar con usted un momento?
-Pues claro, hija, no faltaba más, cuánto de bueno por aquí, hace tiempo que no te veía.
-Verá padre, necesito hablar con alguien, hay algo que me tiene preocupada, quizá usted pueda ayudarme.
-Si está en mi mano, cuenta con ello, hija, pero ven, siéntate aquí –dijo mientras le señalaba un banco al fondo de la pequeña estancia-. Dime, ¿cuál es la causa de tus pesares?
Sacó de su bolsillo el sobre con la fotografía y se la mostró observando fijamente su rostro. El padre Anselmo palideció levemente y permaneció callado mirándola. A María le pareció ver en sus ojos una sombra de tristeza.
-Dígame, padre, ¿quién es?, ¿lo conoce? Dígame algo, por favor, creo que todo el mundo finge no saber nada.
-Verás, hija, es una historia pasada que es mejor que ignores. Serás más feliz sin ella.
-Pero no puedo hacerlo, padre, hace días que me corroe el alma, tiene que ayudarme.
El padre Anselmo se quedó dudando. Maldijo la ocurrencia de la madre que había conservado en aquel pedazo de papel el tenebroso recuerdo. Empezó a hablar despacio, en voz muy baja y entrecortada:
-Ella no lo sabía, tu madre se enamoró de él sin saberlo. Ya sabes..., estas cosas..., antes..., se llevaban a escondidas. Cuando se enteró ya era tarde... No se supo quién acabó con la vida de él. La gente murmuraba..., llegaron a interrogar a tu abuela, pero nunca se supo la verdad... Tu madre no sabía que los dedos de aquel hombre fueron los que apretaron el gatillo que había acabado, años atrás, con la vida de tu abuelo...
Mostrando entradas con la etiqueta RELATOS AL ATARDECER. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta RELATOS AL ATARDECER. Mostrar todas las entradas
martes, 11 de enero de 2011
LA VIEJA FOTOGRAFÍA
lunes, 28 de junio de 2010
EL INTRUSO
No sé cuándo llegó y se instaló en mi morada. Quizá estuvo allí desde que yo la ocupé y empecé a formar parte de ella. Es posible que estuviera largo tiempo agazapado sin osar manifestarse, o también que al principio fuera tan pequeño, que no tuviera bríos para actuar y hacerse presente. Pero no, parece que la posibilidad de que haya entrado recientemente cobra fuerza entre los conocedores del caso. Pero ya no importa cuándo ni cómo ni por qué. Ya sólo interesa el hecho desnudo de que está aquí y de que cada vez adquiere más protagonismo y ocupa más espacio, hasta el punto de que ya no sé dónde meterme. Pensé que debía cambiar de casa, de hecho compré un ático precioso rodeado de terrazas y con mucha luz. Lo decoré en tonos claros. Me refugié allí pero el intruso se las arregló para instalarse también conmigo. Cada vez lo tenía más cerca, ya no me dejaba ni a sol ni a sombra. Luego estaban las visitas. Acudían al enterarse de la invasión y me hacían olvidarme momentáneamente de él. Hablábamos y hablábamos y nos contábamos historias de nuestras vidas, intimamos como nunca en aquellos tiempos. Me enteré de los problemas de todos los que se interesaron por mi situación, se desahogaban conmigo para que viera que no era yo la única que estaba atravesando dificultades. Pero luego se iban y me dejaban sola con él. Me aterrorizaba su presencia. Cuando pedí ayuda a los entendidos, se pusieron rápidamente en acción. Había que preparar un ataque contundente y eficaz, plantarle cara con todas las armas disponibles para conseguir acabar con él y que me dejara vivir en paz. El ataque se efectuaría desde varios frentes, no se escatimarían medios. Pero eso sí, me advirtieron de que no las tenían todas consigo, se enfrentaban a un enemigo muy poderoso y sólo había un cincuenta, un sesenta... por ciento de probabilidades de derrotarlo. Fueron muy claros conmigo, no quisieron banalizar el problema. Tenía que armarme de valor y colaborar con ellos, mi actitud era fundamental para ganar la batalla. Me entrevisté con expertos en equilibrio psíquico, me aconsejaron ingerir ciertos preparados para ayudarme a mantener la calma. Mis familiares se pusieron también manos a la obra, ayudándome en los diversos aspectos de lo que hasta ese momento había sido mi vida. Mi prima Águeda se ocupó de mis asuntos en el despacho. El resto se turnaba para acompañarme en mis visitas al centro de coordinación. La tía Rosa hacía como nadie el papel de madre y me mimaba con sus guisos de siempre y sus dulces caseros. Me advirtieron de la conveniencia de trasladarme unos días a un lugar idóneo para tenerme en observación y acabar de estudiar bien el caso. Acudí con todo el valor que pude reunir y una pequeña bolsa de viaje, flanqueada, como siempre, por dos de mis familiares más cercanas. El lugar era sorprendente, parecía un parque en día festivo, con sus bancos, sus arbolitos y la gente en calmada charla tomándose la merienda sentados a las mesas y bancos, lo único que faltaba era el cielo y los pájaros, ya que se trataba de un edificio cerrado. Me condujeron a mi habitación, era luminosa y confortable con un baño individual y una televisión que me permitiría cierta distracción durante la espera. Después de tres días estaba completamente decidido el plan de ataque y volví momentáneamente a mi casa. Me sentía fuerte. Haría todo lo posible por vencer aquel maldito cáncer.
lunes, 26 de abril de 2010
UN NARRADOR EN BUSCA DE PERSONAJES
Una fría mañana de diciembre, nuestro narrador comienza el día eludiendo sus deberes patrios debido a su agotamiento físico y psíquico. Se sienta a la mesa frente a su ordenador decidido a encontrar al personaje que pueda darle vida a una gran historia. No tiene nada previsto, sólo un compromiso adquirido en su reunión semanal de escritores aficionados. Ha de contribuir con un cuento breve. Un cuento en el que algo pase y algo se solucione. Un cuento en el que se tenga presente el espacio en el que se desarrollan los hechos. Cuando llega a este punto siempre recuerda la frase que quedó grabada en su memoria, aunque ha olvidado a quién pertenece. La frase dice que “Hay callejones que invitan a un asesinato”. De todas formas las sentencias, como la poesía, son de quienes las necesitan y no de quienes las escriben, recuerda haber oído en la película de El cartero y Pablo Neruda. También es fundamental, en un cuento que se precie, prestarle especial atención al tiempo, ya que todo lo que sucede en el mundo está sujeto a su paso incesante e inmisericorde. Pero aquí el creador puede saltarse sus estrictas leyes y hacer que los minutos duren horas o las horas minutos, alargando o acortando el tiempo a su antojo, yendo hacia atrás o hacia delante, intercalando elipsis y tiempos muertos, todo ello, sin embargo, necesita una gran maestría para mantenerse dentro de la lógica y la coherencia del relato. Luego viene el narrador. El nuestro gusta de la omnisciencia por aquello de su semejanza divina y de su poder con respecto a los personajes, y además porque es un cotilla y le gusta estar enterado de todo, aunque de vez en cuando no desdeña la primera persona que le permite contar episodios de su propia vida. Hoy el relato había de centrarse en los personajes y prestarles una especial dedicación. Pero nuestro narrador se encuentra seco y falto de imaginación. No sabe qué personaje o personajillo sacarse de la manga, añora las habilidades del mago y le viene a la cabeza la última película de Wody Allen, Scoop, y envidia la gran inventiva de este medio perverso, loco del clarinete. En ella da vida a un mago que se ve inmerso en la investigación de un miembro de la alta sociedad londinense, sospechoso de ser el autor de una serie de asesinatos, colaborando con una hermosa estudiante de periodismo que no es otra que la deslumbrante Scarlett Johansson. Que mal repartido está el ingenio, piensa nuestro narrador, y se concentra en encontrar a su personaje. Deberíamos oírle hablar, piensa, para que él mismo se muestre, pero las únicas voces que llenan su cabeza son las de la rebelión de doscientos alumnos en desacuerdo con sus calificaciones, todos hablando a la vez y exigiendo una explicación de su fracaso. Son esos que se han pasado el trimestre hablando con el de al lado, faltando a clase, los que nunca han tenido ninguna duda. Hay otros, los menos, que están callados, y esperan pacientes el fin del conflicto. Total que nos hemos quedado sin espacio, sin tiempo, sin personajes, sin historia... Sólo nos queda un narrador frustrado que a pesar de todo ha conseguido llenar una página.
viernes, 9 de abril de 2010
ESPACIO Y TIEMPO
Laura se despierta con la sensación de no poder respirar ni un minuto más en el espacio familiar. Se siente asfixiada. Acaba de cumplir treinta años y continúa viviendo en la casa de sus padres. Es hija única y querida, pero no puede soportar el clima enrarecido que, poco a poco, se ha adueñado de la pequeña vivienda, a causa de las continuas discusiones entre sus progenitores. No hay motivos graves, sólo un montón de pequeñas miserias cotidianas que han minado el cariño entre ellos.
Ella, por fin, acaba de conseguir su primer empleo como fotógrafa en una pequeña empresa de publicidad. Su sueldo no le da para mucho pero tiene que intentar independizarse. Durante el tiempo del almuerzo anota algunas direcciones de pisos en venta, hojeando el periódico del bar, donde cada día toma café en compañía de algunos compañeros de trabajo.
En cuanto termina su jornada laboral, hace algunas llamadas. Ha visto un piso de sesenta metros, en una pequeña calle escondida en pleno corazón de la ciudad, por sesenta mil euros. Por supuesto ella no dispone de esa cantidad, ni siquiera tiene mil euros en su cuenta pero tiene un contrato y una nómina y “a lo mejor el banco...” piensa mientras se dirige con paso rápido a su cita con el empleado de la inmobiliaria.
Cuando llega a la dirección exacta, se encuentra con el agente que la espera con un manojo de llaves en la mano. La calle es estrecha y hay poco tráfico, por lo que resulta muy tranquila a esa hora punta de la tarde. Se queda mirando unos instantes la fachada del edificio, le parece horrorosa, algo inusual, está revestida con azulejos que recuerdan a una cocina o a un cuarto de baño trasnochados. Suben al cuarto piso. En el ascensor se encuentran con unos, supone, vecinos latinoamericanos que los saludan cordialmente. Eso le agrada, está harta de la apatía de la gente de su barrio.
Entra en la casa, un hedor a polvo y abandono la impulsa a salir corriendo y suspender la visita, pero se resiste mientras el agente abre todas las ventanas y deja entrar una ráfaga de aire fresco de la calle. Lo que ve sigue disgustándole. La casa tiene una extraña distribución: el salón está en el centro y no da a la calle ni a ningún patio interior, la decoración se compone de muebles viejos y desvencijados que no merecen la calificación de antiguos, el mal gusto reina por doquier. La cocina es pequeña, está desordenada y sucia, da a un patio interior a través de una pequeña galería donde hay un tendedero escacharrado. El pequeño cuarto de aseo con ducha la tira de espaldas. Está deseando salir de allí. Le falta ver las habitaciones del fondo, dos pequeños dormitorios que dan a la calle. Entra en el primero de ellos y se queda absorta mirando sin pestañear: Hay una pared desconchada al fondo, pintada de azul celeste; en la parte de arriba, a la derecha, una antigua fotografía en blanco y negro con un marco dorado, muestra a una hermosa joven de sonrisa deslumbrante, ojos brillantes y pelo ondulado peinado al estilo de los años treinta. Abajo, a la izquierda, una silla de ruedas vacía reposa sobre el suelo. Laura se queda sin habla. En su imaginación transcurre toda una vida en cuestión de segundos, la de la hermosa joven que, probablemente, acabó sus días postrada en aquella silla. El agente la mira con extrañeza esperando una reacción. Ella saca su cámara de fotos e inmortaliza el instante desde varias perspectivas.
Salen de la casa en dirección a la inmobiliaria. Su ánimo ha cambiado. Ha decidido comprar el piso. Se compromete. Firma unos contratos. Al día siguiente habla con el director de su oficina bancaria, pide un crédito de noventa mil euros. Lo tiene todo planeado. Su cabeza trabaja deprisa cuando tiene las cosas claras. En el banco no le ponen ninguna pega. Le dan el dinero con un préstamo a interés variable, a pagar en treinta y cinco años.
Su actividad ya no cesa, no tiene tiempo que perder, habla con albañiles, carpinteros, electricistas, pintores. En tres meses no queda ni rastro de la antigua vivienda. Se ha convertido en un loft espacioso, ideal para una persona sola. Ha tirado tabiques, ha cambiado suelos, ventanas, cocina, aseo, todo nuevo y moderno. La decoración es mínima, apenas ha puesto muebles, sólo lo absolutamente imprescindible.
Llega el día de decir adiós a sus padres. Las lágrimas resbalan por el rostro de su madre. Su padre se mantiene firme pero tiene el corazón encogido. Ella se va sin mirar atrás. Acaricia la llave en el bolsillo de sus pantalones. Esa llave le permitirá convertirse en la persona que quiere llegar a ser.
En su nueva casa ya está todo dispuesto, tiene la nevera llena de los alimentos que ella prefiere: comida sana y ligera. Sólo falta un detalle. Lleva una bolsa grande con un paquete envuelto dentro. Entra y lo primero que hace es desenvolverlo. Se trata de una fotografía en blanco y negro, ampliada y enmarcada, de las que hizo el primer día que entró en aquella casa. La cuelga en la pared, bien visible, en un lugar privilegiado de la vivienda. Le ha puesto un título en latín: Tempus fugit.
Se sienta en el sofá y mira esperanzada la luz del atardecer que entra por la ventana.
Ella, por fin, acaba de conseguir su primer empleo como fotógrafa en una pequeña empresa de publicidad. Su sueldo no le da para mucho pero tiene que intentar independizarse. Durante el tiempo del almuerzo anota algunas direcciones de pisos en venta, hojeando el periódico del bar, donde cada día toma café en compañía de algunos compañeros de trabajo.
En cuanto termina su jornada laboral, hace algunas llamadas. Ha visto un piso de sesenta metros, en una pequeña calle escondida en pleno corazón de la ciudad, por sesenta mil euros. Por supuesto ella no dispone de esa cantidad, ni siquiera tiene mil euros en su cuenta pero tiene un contrato y una nómina y “a lo mejor el banco...” piensa mientras se dirige con paso rápido a su cita con el empleado de la inmobiliaria.
Cuando llega a la dirección exacta, se encuentra con el agente que la espera con un manojo de llaves en la mano. La calle es estrecha y hay poco tráfico, por lo que resulta muy tranquila a esa hora punta de la tarde. Se queda mirando unos instantes la fachada del edificio, le parece horrorosa, algo inusual, está revestida con azulejos que recuerdan a una cocina o a un cuarto de baño trasnochados. Suben al cuarto piso. En el ascensor se encuentran con unos, supone, vecinos latinoamericanos que los saludan cordialmente. Eso le agrada, está harta de la apatía de la gente de su barrio.
Entra en la casa, un hedor a polvo y abandono la impulsa a salir corriendo y suspender la visita, pero se resiste mientras el agente abre todas las ventanas y deja entrar una ráfaga de aire fresco de la calle. Lo que ve sigue disgustándole. La casa tiene una extraña distribución: el salón está en el centro y no da a la calle ni a ningún patio interior, la decoración se compone de muebles viejos y desvencijados que no merecen la calificación de antiguos, el mal gusto reina por doquier. La cocina es pequeña, está desordenada y sucia, da a un patio interior a través de una pequeña galería donde hay un tendedero escacharrado. El pequeño cuarto de aseo con ducha la tira de espaldas. Está deseando salir de allí. Le falta ver las habitaciones del fondo, dos pequeños dormitorios que dan a la calle. Entra en el primero de ellos y se queda absorta mirando sin pestañear: Hay una pared desconchada al fondo, pintada de azul celeste; en la parte de arriba, a la derecha, una antigua fotografía en blanco y negro con un marco dorado, muestra a una hermosa joven de sonrisa deslumbrante, ojos brillantes y pelo ondulado peinado al estilo de los años treinta. Abajo, a la izquierda, una silla de ruedas vacía reposa sobre el suelo. Laura se queda sin habla. En su imaginación transcurre toda una vida en cuestión de segundos, la de la hermosa joven que, probablemente, acabó sus días postrada en aquella silla. El agente la mira con extrañeza esperando una reacción. Ella saca su cámara de fotos e inmortaliza el instante desde varias perspectivas.
Salen de la casa en dirección a la inmobiliaria. Su ánimo ha cambiado. Ha decidido comprar el piso. Se compromete. Firma unos contratos. Al día siguiente habla con el director de su oficina bancaria, pide un crédito de noventa mil euros. Lo tiene todo planeado. Su cabeza trabaja deprisa cuando tiene las cosas claras. En el banco no le ponen ninguna pega. Le dan el dinero con un préstamo a interés variable, a pagar en treinta y cinco años.
Su actividad ya no cesa, no tiene tiempo que perder, habla con albañiles, carpinteros, electricistas, pintores. En tres meses no queda ni rastro de la antigua vivienda. Se ha convertido en un loft espacioso, ideal para una persona sola. Ha tirado tabiques, ha cambiado suelos, ventanas, cocina, aseo, todo nuevo y moderno. La decoración es mínima, apenas ha puesto muebles, sólo lo absolutamente imprescindible.
Llega el día de decir adiós a sus padres. Las lágrimas resbalan por el rostro de su madre. Su padre se mantiene firme pero tiene el corazón encogido. Ella se va sin mirar atrás. Acaricia la llave en el bolsillo de sus pantalones. Esa llave le permitirá convertirse en la persona que quiere llegar a ser.
En su nueva casa ya está todo dispuesto, tiene la nevera llena de los alimentos que ella prefiere: comida sana y ligera. Sólo falta un detalle. Lleva una bolsa grande con un paquete envuelto dentro. Entra y lo primero que hace es desenvolverlo. Se trata de una fotografía en blanco y negro, ampliada y enmarcada, de las que hizo el primer día que entró en aquella casa. La cuelga en la pared, bien visible, en un lugar privilegiado de la vivienda. Le ha puesto un título en latín: Tempus fugit.
Se sienta en el sofá y mira esperanzada la luz del atardecer que entra por la ventana.
sábado, 27 de marzo de 2010
CONFIDENCIAS
Elia terminó las clases a las 8 de la tarde y se fue caminado hacia su casa. Había tenido suerte con aquella sustitución. Era en un instituto de su ciudad, tenía un horario nocturno de lujo: de profesor veterano y jefe de departamento, además. Los alumnos eran tranquilos, sólo había bachilleratos y un ciclo de formación profesional; algunos compaginaban sus estudios con la carrera de música en el conservatorio. Éstos eran siempre los mejores, jóvenes con alma de artistas, llenos de pasión y poco proclives a perder el tiempo. Elia estaba encantada y sólo pedía poder quedarse todo el curso en aquel instituto, aunque no le deseaba ningún mal al titular de su plaza.
Aquel día había pedido a sus alumnos de primero que elaboraran una redacción en la que reflejaran alguna de sus preocupaciones, o que hablaran de sus costumbres o de sus ilusiones en la vida. Llevaba en su bolso sesenta narraciones para corregir durante el fin de semana. No estaba mal, teniendo en cuenta que ella no tenía ningún plan y que pensaba coger una bolsa de viaje con lo imprescindible y tomar el autobús que la llevaría a su pequeño apartamento en la costa, desierta en aquella época del año, corría el mes de febrero.
El sábado por la mañana llegó al pueblo a eso de las 10, se bajó del autobús y emprendió el camino hacia su casa por el paseo marítimo, todavía le quedaba un buen trecho desde la parada hasta el apartamento. Hacía fresco aunque el sol brillaba con intensidad y Elia agradecía la caricia del astro rey en su rostro. El mar aparecía tranquilo y la ausencia de nubes convertía el panorama en una envolvente gama de azules. Todo acompañado de la brisa invernal.
Cuando llegó, no vio ningún coche aparcado en su calle, supuso que estaba sola en el edificio. Subió por las escaleras hasta el cuarto piso, siempre lo hacía cuando no había gente, previniendo la posibilidad de que el ascensor sufriera una avería y sabiendo que no habría nadie a quien pedir auxilio. Entró en el apartamento y cerró la puerta con llave girándola dos veces, era valiente pero esa soledad extrema le producía un asomo de inquietud.
Encendió todas las estufas que tenía en la casa: dos radiadores de aceite y una catalítica de gas butano que estaba situada en el pasillo, se puso ropa cómoda que guardaba en el armario y bajó al pequeño supermercado, situado a quinientos metros de su apartamento, que estaba abierto todo el año pese a la evidente escasez de clientela. Allí compro unas cuantas provisiones y volvió a su casa. Sólo se cruzó al volver con un anciano con aspecto de huertano curtido por el sol de muchos inviernos y veranos que caminaba con la ayuda de un bastón.
-Buenos días –le dijo al pasar a su lado.
-Buenos días –le contestó ella y pensó que ya sería la última voz que oiría en todo el fin de semana, exceptuando, quizá, alguna surgida de su móvil procedente de alguien de la familia o de alguna de sus amistades.
Elia se sentía algo cansada, sobre todo sufría dolores de espalda, así que optó por tumbarse en el sofá y corregir unas cuantas redacciones hasta la hora de comer. Las primeras que leyó no tenían nada de extraordinario, todo perfectamente previsible, llevaba muchos años con aquellos trabajos y con alumnos de aquellas edades, que siempre parecían los mismos. Al cabo de unos días de ver sus rostros, tenía la sensación de conocerlos de toda la vida. Sin embargo, empezó a leer una narración que la llenó de desasosiego. Era muy diferente a las otras incluso en el estilo que parecía más cuidado y maduro, decía así:
Los días pasan bajo las sombras de una vida que ya no lo es. Yo cavilo todo el tiempo en la forma de la huida: ensayo una muerte de folletín. Uno de mis lugares favoritos es el cuarto de baño, me encierro en él y miro las cuchillas de afeitar bien afiladas intentando imaginar cómo harían brotar la sangre de mis venas a borbotones. Pruebo posturas distintas y me figuro la reacción de mi madre, de mi padre, cuando me encontraran exánime después de forzar la puerta, alarmados.
También me recreo fabulando una escena aterradora: cuando vamos a la casa del pueblo, subo al desván, me tumbo en el suelo e imagino cómo quedaría mi cuerpo inerte colgado de una viga con una soga al cuello.
Cuando me quedo sola en casa meto la cabeza dentro del horno y trato de pensar en la sensación que sentiría con la salida del gas acabando con mi vida de la manera – dicen- más dulce.
Otras veces leo los prospectos de las muchas medicinas que hay en el botiquín de mi casa, sin saber a ciencia cierta qué pastillas serían las más adecuadas, las que me producirían una muerte más rápida y me harían sentir menos dolor.
Me tientan los balcones sobre todo cuando voy a visitar a mis tíos que viven en un séptimo piso, abro el que tienen en el salón y me quedo un rato sola con la excusa de fumar un cigarrillo, mientras pienso en la fuerte estampida que se produciría y en mi cuerpo destrozado en medio de la calle, rodeado de viandantes aterrados y sorprendidos.
Cuando cojo el metro, fantaseo con la posibilidad de arrojarme a las vías, segundos antes de que el tren inicie su marcha y casi puedo sentir el estruendo de la máquina aplastando mi persona, los gritos de la gente, el estupor del maquinista y el suceso en primera página de los periódicos locales.
Esa es mi otra vida, la de dentro, la que sólo yo conozco, la que le cuento a usted porque está de paso y porque tiene usted un no sé qué en la mirada que me hace pensar que quizá pueda comprenderme.
Elia se quedó atónita sin saber exactamente el alcance de aquellas palabras. Cerró los ojos y trató de recordar si sus sinsabores de adolescente le habían llevado alguna vez a frecuentar fantasías semejantes, quizá algún disgusto con sus padres, creía recordar, pero en ningún modo había escrito ni imaginado un tratado sobre el suicidio comparable a aquella espeluznante página. Se quedó muy preocupada todo el fin de semana, no pudo seguir corrigiendo ni concentrarse en nada. Procuró atontarse con algunos estúpidos programas de televisión y paseo por la orilla de la playa bien provista de anorak y botas de agua.
El lunes a las seis de la tarde, Elia llegó al instituto y entró en la clase de Primero A, el curso de Elena, la autora de la pavorosa redacción. Allí estaba como siempre, charlando con sus amigas. Saludaron a la profesora y comenzó la clase con total normalidad. Al terminar, Elia se dirigió a ella:
-Elena, me gustaría hablar contigo, yo tengo una hora libre…
-Yo tengo clase de mates –respondió Elena dudosa- pero si quieres le pido permiso a Alejandro.
-Vale, vamos a donde no nos moleste nadie.
Salieron del instituto y se dirigieron al bar de la esquina, no había mucha gente. Se sentaron a una mesa al lado de la ventana aunque la tarde empezaba a declinar. Pidieron un refresco y cuando tenían los vasos en la mesa, Elia la miró fijamente a los ojos:
-Bueno –dijo sacando de su bolso la redacción- ¿Esto qué es, eres aficionada a la literatura de terror?
-No –contestó, bajando la vista- todo lo que he escrito es verdad.
-¿Estás segura?
-Sí.
-¿Por qué, cariño, cuál es la causa? –preguntó Elia con inquietud creciente en su mirada y un ligero temblor en su voz.
-Es una historia muy larga.
-Bueno, ¿quieres contármela?
-No la sabe nadie.
-¿Quieres contármela a mí?
-Es por mi novio, Dani, me está jodiendo la vida.
-¿Cómo es posible? ¿Qué pasa?
-Al final del curso pasado terminamos, le dejé, me tenía harta desde que empezó a meterse esa mierda por la nariz, le cambió el carácter y no me gustaba la gente con la que empezamos a salir.
-Ya.
-Luego vino el verano, las vacaciones, me fui con mis padres al pueblo y me olvidé de todo. Allí me encontré con Javier, mi amigo de la infancia. Hacía dos años que no lo veía y estaba cambiado, estaba mayor y más guapo, como nunca antes me lo había parecido. Creo que surgió un flechazo entre nosotros. Nos enrollamos enseguida y no nos despegamos en todo el verano. Nos bañábamos en el río, andábamos de fiesta con la pandilla, pero siempre juntos él y yo.
-¿Y qué tiene que ver eso?
-Luego llegó septiembre y Javier se fue con sus padres a Madrid para continuar sus estudios.
-¿Y?
-Yo también volví al instituto. Tenía un poco de miedo de reencontrarme con Dani. Respiré aliviada cuando me dijeron que este año no se había matriculado. Pero la alegría duró poco porque el mismo día que empezó el curso me estaba esperando con su moto a la salida.
-Ya –continuó Elia- y ¿qué pasó?
-Me dijo que me quería, que no podía vivir sin mí y que tenía que volver con él porque si no, me mataría y después se mataría él.
-Y tú ¿qué hiciste?
-Tenía mucho miedo. Voy con él desde entonces. Sigue con sus mierdas de drogas y, a veces, me obliga a tomarlas a mí. Estoy desesperada. Ha llegado a pegarme cuando le he llevado la contraria. Sólo pienso en morirme y acabar con todo esto de una vez.
-A ver, cariño, necesitas ayuda y no sólo la mía, tienes que hablar con tus padres.
-Eso sí que no, no quiero que se enteren por nada del mundo.
-No puedes seguir así, tienes que dejar a ese chico. ¿Quieres que hable yo con tus padres?
-Te he dicho que no, ellos no pueden enterarse.
Elia se sintió impotente y muy preocupada. No sabía qué hacer. No sabía si podía traicionar la confianza que una niña de dieciséis años había puesto en ella
-Prométeme que le dejarás y que pedirás ayuda.
-Sí, te lo prometo. Mañana nos vamos de excursión a la nieve, estaré una semana sin verlo y pensaré. Muchas gracias por escucharme. Me has ayudado mucho, de verdad.
Al día siguiente de la citada conversación, el profesor al que Elia sustituía se presentó en el instituto diciendo que le daban el alta y que en tres días ocuparía su puesto.
Elia no podía irse sin hacer algo por Elena y lo único que se le ocurrió fue confiar su secreto a otra profesora con la que había congeniado en el breve tiempo que duró su trabajo en el instituto. Amparo, que así se llamaba, era médico, daba clases en un ciclo formativo para auxiliares de clínica y, como el instituto era pequeño, conocía a todos los alumnos. Quedaron en que ella estaría pendiente de Elena a su vuelta del viaje y de que trataría de ganarse su confianza para intentar ayudarle.
A las dos semanas de dejar el instituto, Elia encontró una carta en su buzón sin remitente. La abrió y leyó su escueto contenido:
Querida profesora:
Me puse muy triste cuando volví del viaje a la nieve y vi que te habías ido y que yo no había podido ni siquiera despedirme de ti.
Quiero que sepas lo mucho que me has ayudado, nunca nadie me había escuchado como tú lo hiciste. No podré olvidarte en toda mi vida. Te doy las gracias de todo corazón.
Un abrazo muy fuerte
Elena
Y así acabó la historia para Elia, nunca volvió a saber de Elena, pero supuso que en este caso no tener noticias eran buenas noticias.
Aquel día había pedido a sus alumnos de primero que elaboraran una redacción en la que reflejaran alguna de sus preocupaciones, o que hablaran de sus costumbres o de sus ilusiones en la vida. Llevaba en su bolso sesenta narraciones para corregir durante el fin de semana. No estaba mal, teniendo en cuenta que ella no tenía ningún plan y que pensaba coger una bolsa de viaje con lo imprescindible y tomar el autobús que la llevaría a su pequeño apartamento en la costa, desierta en aquella época del año, corría el mes de febrero.
El sábado por la mañana llegó al pueblo a eso de las 10, se bajó del autobús y emprendió el camino hacia su casa por el paseo marítimo, todavía le quedaba un buen trecho desde la parada hasta el apartamento. Hacía fresco aunque el sol brillaba con intensidad y Elia agradecía la caricia del astro rey en su rostro. El mar aparecía tranquilo y la ausencia de nubes convertía el panorama en una envolvente gama de azules. Todo acompañado de la brisa invernal.
Cuando llegó, no vio ningún coche aparcado en su calle, supuso que estaba sola en el edificio. Subió por las escaleras hasta el cuarto piso, siempre lo hacía cuando no había gente, previniendo la posibilidad de que el ascensor sufriera una avería y sabiendo que no habría nadie a quien pedir auxilio. Entró en el apartamento y cerró la puerta con llave girándola dos veces, era valiente pero esa soledad extrema le producía un asomo de inquietud.
Encendió todas las estufas que tenía en la casa: dos radiadores de aceite y una catalítica de gas butano que estaba situada en el pasillo, se puso ropa cómoda que guardaba en el armario y bajó al pequeño supermercado, situado a quinientos metros de su apartamento, que estaba abierto todo el año pese a la evidente escasez de clientela. Allí compro unas cuantas provisiones y volvió a su casa. Sólo se cruzó al volver con un anciano con aspecto de huertano curtido por el sol de muchos inviernos y veranos que caminaba con la ayuda de un bastón.
-Buenos días –le dijo al pasar a su lado.
-Buenos días –le contestó ella y pensó que ya sería la última voz que oiría en todo el fin de semana, exceptuando, quizá, alguna surgida de su móvil procedente de alguien de la familia o de alguna de sus amistades.
Elia se sentía algo cansada, sobre todo sufría dolores de espalda, así que optó por tumbarse en el sofá y corregir unas cuantas redacciones hasta la hora de comer. Las primeras que leyó no tenían nada de extraordinario, todo perfectamente previsible, llevaba muchos años con aquellos trabajos y con alumnos de aquellas edades, que siempre parecían los mismos. Al cabo de unos días de ver sus rostros, tenía la sensación de conocerlos de toda la vida. Sin embargo, empezó a leer una narración que la llenó de desasosiego. Era muy diferente a las otras incluso en el estilo que parecía más cuidado y maduro, decía así:
Los días pasan bajo las sombras de una vida que ya no lo es. Yo cavilo todo el tiempo en la forma de la huida: ensayo una muerte de folletín. Uno de mis lugares favoritos es el cuarto de baño, me encierro en él y miro las cuchillas de afeitar bien afiladas intentando imaginar cómo harían brotar la sangre de mis venas a borbotones. Pruebo posturas distintas y me figuro la reacción de mi madre, de mi padre, cuando me encontraran exánime después de forzar la puerta, alarmados.
También me recreo fabulando una escena aterradora: cuando vamos a la casa del pueblo, subo al desván, me tumbo en el suelo e imagino cómo quedaría mi cuerpo inerte colgado de una viga con una soga al cuello.
Cuando me quedo sola en casa meto la cabeza dentro del horno y trato de pensar en la sensación que sentiría con la salida del gas acabando con mi vida de la manera – dicen- más dulce.
Otras veces leo los prospectos de las muchas medicinas que hay en el botiquín de mi casa, sin saber a ciencia cierta qué pastillas serían las más adecuadas, las que me producirían una muerte más rápida y me harían sentir menos dolor.
Me tientan los balcones sobre todo cuando voy a visitar a mis tíos que viven en un séptimo piso, abro el que tienen en el salón y me quedo un rato sola con la excusa de fumar un cigarrillo, mientras pienso en la fuerte estampida que se produciría y en mi cuerpo destrozado en medio de la calle, rodeado de viandantes aterrados y sorprendidos.
Cuando cojo el metro, fantaseo con la posibilidad de arrojarme a las vías, segundos antes de que el tren inicie su marcha y casi puedo sentir el estruendo de la máquina aplastando mi persona, los gritos de la gente, el estupor del maquinista y el suceso en primera página de los periódicos locales.
Esa es mi otra vida, la de dentro, la que sólo yo conozco, la que le cuento a usted porque está de paso y porque tiene usted un no sé qué en la mirada que me hace pensar que quizá pueda comprenderme.
Elia se quedó atónita sin saber exactamente el alcance de aquellas palabras. Cerró los ojos y trató de recordar si sus sinsabores de adolescente le habían llevado alguna vez a frecuentar fantasías semejantes, quizá algún disgusto con sus padres, creía recordar, pero en ningún modo había escrito ni imaginado un tratado sobre el suicidio comparable a aquella espeluznante página. Se quedó muy preocupada todo el fin de semana, no pudo seguir corrigiendo ni concentrarse en nada. Procuró atontarse con algunos estúpidos programas de televisión y paseo por la orilla de la playa bien provista de anorak y botas de agua.
El lunes a las seis de la tarde, Elia llegó al instituto y entró en la clase de Primero A, el curso de Elena, la autora de la pavorosa redacción. Allí estaba como siempre, charlando con sus amigas. Saludaron a la profesora y comenzó la clase con total normalidad. Al terminar, Elia se dirigió a ella:
-Elena, me gustaría hablar contigo, yo tengo una hora libre…
-Yo tengo clase de mates –respondió Elena dudosa- pero si quieres le pido permiso a Alejandro.
-Vale, vamos a donde no nos moleste nadie.
Salieron del instituto y se dirigieron al bar de la esquina, no había mucha gente. Se sentaron a una mesa al lado de la ventana aunque la tarde empezaba a declinar. Pidieron un refresco y cuando tenían los vasos en la mesa, Elia la miró fijamente a los ojos:
-Bueno –dijo sacando de su bolso la redacción- ¿Esto qué es, eres aficionada a la literatura de terror?
-No –contestó, bajando la vista- todo lo que he escrito es verdad.
-¿Estás segura?
-Sí.
-¿Por qué, cariño, cuál es la causa? –preguntó Elia con inquietud creciente en su mirada y un ligero temblor en su voz.
-Es una historia muy larga.
-Bueno, ¿quieres contármela?
-No la sabe nadie.
-¿Quieres contármela a mí?
-Es por mi novio, Dani, me está jodiendo la vida.
-¿Cómo es posible? ¿Qué pasa?
-Al final del curso pasado terminamos, le dejé, me tenía harta desde que empezó a meterse esa mierda por la nariz, le cambió el carácter y no me gustaba la gente con la que empezamos a salir.
-Ya.
-Luego vino el verano, las vacaciones, me fui con mis padres al pueblo y me olvidé de todo. Allí me encontré con Javier, mi amigo de la infancia. Hacía dos años que no lo veía y estaba cambiado, estaba mayor y más guapo, como nunca antes me lo había parecido. Creo que surgió un flechazo entre nosotros. Nos enrollamos enseguida y no nos despegamos en todo el verano. Nos bañábamos en el río, andábamos de fiesta con la pandilla, pero siempre juntos él y yo.
-¿Y qué tiene que ver eso?
-Luego llegó septiembre y Javier se fue con sus padres a Madrid para continuar sus estudios.
-¿Y?
-Yo también volví al instituto. Tenía un poco de miedo de reencontrarme con Dani. Respiré aliviada cuando me dijeron que este año no se había matriculado. Pero la alegría duró poco porque el mismo día que empezó el curso me estaba esperando con su moto a la salida.
-Ya –continuó Elia- y ¿qué pasó?
-Me dijo que me quería, que no podía vivir sin mí y que tenía que volver con él porque si no, me mataría y después se mataría él.
-Y tú ¿qué hiciste?
-Tenía mucho miedo. Voy con él desde entonces. Sigue con sus mierdas de drogas y, a veces, me obliga a tomarlas a mí. Estoy desesperada. Ha llegado a pegarme cuando le he llevado la contraria. Sólo pienso en morirme y acabar con todo esto de una vez.
-A ver, cariño, necesitas ayuda y no sólo la mía, tienes que hablar con tus padres.
-Eso sí que no, no quiero que se enteren por nada del mundo.
-No puedes seguir así, tienes que dejar a ese chico. ¿Quieres que hable yo con tus padres?
-Te he dicho que no, ellos no pueden enterarse.
Elia se sintió impotente y muy preocupada. No sabía qué hacer. No sabía si podía traicionar la confianza que una niña de dieciséis años había puesto en ella
-Prométeme que le dejarás y que pedirás ayuda.
-Sí, te lo prometo. Mañana nos vamos de excursión a la nieve, estaré una semana sin verlo y pensaré. Muchas gracias por escucharme. Me has ayudado mucho, de verdad.
Al día siguiente de la citada conversación, el profesor al que Elia sustituía se presentó en el instituto diciendo que le daban el alta y que en tres días ocuparía su puesto.
Elia no podía irse sin hacer algo por Elena y lo único que se le ocurrió fue confiar su secreto a otra profesora con la que había congeniado en el breve tiempo que duró su trabajo en el instituto. Amparo, que así se llamaba, era médico, daba clases en un ciclo formativo para auxiliares de clínica y, como el instituto era pequeño, conocía a todos los alumnos. Quedaron en que ella estaría pendiente de Elena a su vuelta del viaje y de que trataría de ganarse su confianza para intentar ayudarle.
A las dos semanas de dejar el instituto, Elia encontró una carta en su buzón sin remitente. La abrió y leyó su escueto contenido:
Querida profesora:
Me puse muy triste cuando volví del viaje a la nieve y vi que te habías ido y que yo no había podido ni siquiera despedirme de ti.
Quiero que sepas lo mucho que me has ayudado, nunca nadie me había escuchado como tú lo hiciste. No podré olvidarte en toda mi vida. Te doy las gracias de todo corazón.
Un abrazo muy fuerte
Elena
Y así acabó la historia para Elia, nunca volvió a saber de Elena, pero supuso que en este caso no tener noticias eran buenas noticias.
miércoles, 3 de marzo de 2010
UN CUENTO CHINO
La han sacado del río inerte. Chen Xingwu, por primera vez en su vida, deja que unas lágrimas resbalen por la arrugada piel de su rostro viril, curtido de soles al son de su pala cavando la tierra, en su interminable lucha por labrar una cosecha. Lili, su adorada niña de quince años, yace muerta en el suelo, devuelta por las sedientas aguas del río Amarillo, el turbio y terrible “río de barro” que devora a su paso bosques y praderas. La gente se arremolina en torno a ellos. Por todas partes deambula el dolor y el miedo
Es tiempo de lluvias en la árida meseta de Loess, situada en las entrañas de la profunda China. Pedazos de tierra mojada se deslizan hacia el río. Chen Xingwu le cierra los ojos a su hija, la limpia de lodos y la acaricia apretándola contra su pecho mientras llora inconsolablemente.
Le costó decidirse a aceptar a esa niña. En 1986 se había casado con So Young, una joven coreana a la que había comprado en el mercado de novias, a un vendedor itinerante, después de ahorrar durante mucho tiempo. Era demasiado pobre y las familias de las pocas jóvenes que quedaban en la zona no permitían entregar a sus hijas a alguien que no les asegurara un futuro digno.
Las mujeres escasean por esta zona desértica, un denso laberinto de cañones erosionados, con pequeñas aldeas encaramadas en colinas, a las que no hay acceso por carretera y donde no llegan los cambios que agitan a la moderna China. Los jóvenes huyen a las ciudades en busca de una vida mejor.
Una vez celebrada la modesta boda, fueron a vivir a una pequeña aldea, Chenjiayuan, donde habitaron una cueva horno que les protegía de los fríos inviernos y de los ardorosos veranos.
So young padeció en sus carnes el desgarro de la posesión sin miramientos por parte de aquel, su esposo, que la tomaba para saciar su deseo y volcar su semen en ella en busca del ansiado varón que perpetuara su nombre y asegurara un futuro a su familia. Pero el destino, ciego a sus intenciones, le había dado tres hijas. Las dos primeras fueron arrebatadas por Chen Xingwu, recién salidas del vientre de su madre. Ella no llegó a verlas, los dolores del parto le habían provocado un estado de semiinconsciencia. Sólo él supo de su suerte.
Pero la tercera vez, cuando So Young sintió a su bebé intentando abrirse paso a través de sus entrañas, puso todo su empeño en mantenerse despierta. Gritó con todas sus fuerzas ante cada nueva contracción procurando mantener el control. La vio salir encogida, ensangrentada, y con un tono azulado en su piel. Se aferró al cuerpecito de su niña y no consintió que se la arrebataran, se pasó meses con la pequeña asida a su pecho día y noche, amamantándola y acariciándola, sin importarle nada más. Su esposo, Chen Xingwu, creyó que había perdido la cabeza y aceptó resignado su férrea decisión.
Con el tiempo la niña, que poseía la hermosura de las flores de loto y la alegría de los pajarillos, llenó de contento la austera vida de los esposos, que trabajaban incansablemente para poder alimentarla.
Pero de nada les había servido su gran esfuerzo para sacarla adelante en medio de tantas luchas y privaciones, ni tampoco el tigre de arcilla de grandes ojos y salientes mejillas, que habían colgado a la entrada de su vivienda para que los protegiera de los malos espíritus, les evitara desastres y les asegurara la paz y el bienestar. Todo había sido en vano.
Cuando las voces de la desgracia llegan a los oídos de So young, queda sumida en un profundo letargo, del que ningún remedio parece capaz de sacarla. Después de varios días empieza a reaccionar pero ya nunca vuelve a ser la misma, la tristeza se convierte en su inseparable compañera.
No muy lejos de allí, Yang Husheng se llena de alegría al enterarse de la noticia de la joven ahogada, que corre de aldea en aldea. Hace tiempo que está en deuda con el cadáver de su hijo, muerto a los doce años en un trágico accidente. De tanto en tanto, se le aparece mientras duerme reclamando su deseo, él le contesta que sea paciente, que lo conseguirá. Tiene la obligación de hacerlo feliz, de completarlo ofreciéndole una esposa para que no esté solo en la otra vida. Está en contacto con los traficantes de cadáveres de la zona y sabe que su fortuna le permitirá ser el primero que consiga un cuerpo joven para darle una esposa a su hijo. Su deber de lealtad para con él así lo exige.
Realizados los tratos, gracias a los mediadores, por fin llega el día. En primer lugar, se procede a la exhumación del cadáver del joven Yong para efectuar el rito del minghun o matrimonio en el más allá. Sitúan juntos los dos ataúdes mientras una banda de músicos interpreta una marcha fúnebre. La obstinada lluvia sigue acompañando la funesta boda. La gente se conmueve, brotan las lágrimas, se toman de la mano…
Yang Husheng, agradecido, le ofrece a So Young un anillo y unos pendientes de oro, además de los dos mil yuanes que les había dado el traficante de cadáveres. Terminada la ceremonia, a la que los padres de la novia asisten como sumidos en una amarga pesadilla, vuelven a su casa y a sus miserables vidas.
So Young entra sonámbula en la cueva seguida de su esposo, como una autómata ordena la vivienda hasta que todo ocupa exactamente su lugar. Después se dirige a la cocina, busca un pequeño frasco de láudano que tiene oculto en un armario y se dispone a preparar la comida sumida en un profundo silencio. Vierte el líquido cristalino y lo mezcla cuidadosamente con los alimentos; después prepara la mesa, le ofrece a su esposo su plato y ambos, sentados frente a frente, comen despacio, se miran por última vez sin esperanza, relajados ya. La sobremesa dura una eternidad...
Suscribirse a:
Entradas (Atom)